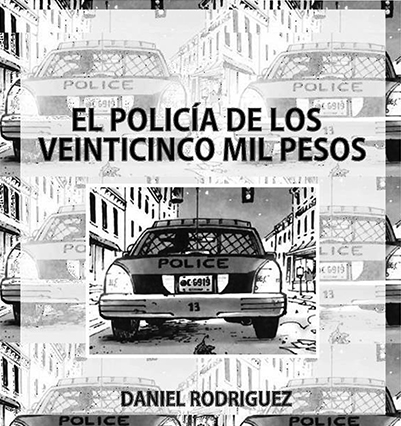
Una nouvelle de Daniel RodrIguez
Elizondo ya estaba muerto. Al lado de él, la bolsa de consorcio se movía con el frío viento del invierno. Eran casi 25 mil. Fue todo casi perfecto. La misión fue casi contundente.
Hacía ya una semana que Farías estaba dando vueltas respecto a si entregar o no a los “muchachos” que organizaban partidas de “truco” ilegales al fondo de un taller mecánico de barrio El Vallecito.
Una noche, en medio del olor a nafta y grasa, ellos bajaron del patrullero y vieron que ya nadie se asustaba cuando los veían entrar agachados bajo la persiana media baja. En una mesa redonda, con una base de ladrillos colorados, cuatro tipos se gritaban mientras otros -a un costado- estaban tomando ginebra y riendo, esperando su turno.
“Ya no nos respetan, gordo”, le dijo Elizondo a su compañero, mientras pisaba con la punta de su borceguí un Marlboro a medio fumar.
Eran las 3 de la mañana de un 5 de julio, el frío se hacía sentir de manera potente sobre el tinglado. Poco importaba. El vapor de los jugadores soltaba la palabra “envido” con sus fauces ebrias de alcohol barato.
“¿Lo de siempre?”, preguntó Martínez mientras le entregaba un sobre inventado con papel de diarios viejos. Sus manos negras, manchadas de trabajo, ahora manchaban los billetes y los impregnaban de robo y complicidad. El era el dueño de aquel taller en donde, por las noches, se llenaba de flacuchos con ansias de tener un poco más para volver a perderlo.
Villa Nueva no es una ciudad grande, todos se conocen y saludan por las calles. El caminar es un saludo eterno que se choca uno con el otro. Pero, en lo más recóndito se sabe cuáles cuestiones ilegales son ignoradas por conveniencia o convivencia.
Pero allí iba Horacio Elizondo, a la vista de todos, ingresando por la parte trasera del taller con las luces del patrullero prendidas y sin apagar el motor.
Luego de meter el dinero en el bolsillo de su campera, flexionó su pierna y apoyó la planta del pie contra una pared. Bebió un sorbo de caña de un vaso de acero inoxidable y salió caminando con su pera hundida en el cuello del abrigo.
En el móvil ya estaba Farías, su compañero. Contó los billetes, dividió a ojo y volvieron al ruedo nocturno, hundiéndose en la noche urbana mientras los perros ladraban a las ruedas.
Una mañana de tantas, las sirenas de los bomberos pasaron a una velocidad altísima por la avenida Libertad. Los vecinos frenaron su parloteo para oírla pasar. Otros, siguieron con la vista el pasar del autobomba. En tanto, los teléfonos comenzaron a sonar en la comisaría pidiendo datos acerca del fuego y el humo que se le elevaba en medio de la ciudad. Era el taller de Martínez; algo no fue bien cerrado, algo no fue bien apagado, algo que no tenía que estar, estaba.
Elizondo se exaltó y fue corriendo rumbo al móvil, pero no era válido: otro oficial estaba asignado. Sintió una especie de compasión ajena, una forma de tristeza por un negocio que peligraba. Se fue.
Al llegar a su casa de calle Mitre decidió recalentar unos ñoquis que habían quedado mientras escuchaba por la radio local las novedades (aunque ninguna hablaba de ello). Pensó en arreglar los frenos de su moto, pero se resignó ante el cansancio mental de no saber qué hacer.
Una extraña sensación lo invadió: debía ir a ver el lugar del hecho. Una curiosidad inexplicable lo seguía; el haber estado tanto tiempo ahí y no saber los motivos del origen de la “tragedia” lo molestaba un poco. Agarró una campera de lana, una bufanda y enfiló rumbo al taller.
Al llegar, algunos bomberos lo saludaron, todavía hacían guardia de ceniza. Las pérdidas habían sido totales. En medio de todo el moho y los restos de motopartes encontró un cuaderno a medio quemar. Eran solo páginas sueltas de un cuaderno mayor. Con lápiz, con un pulso tembloroso, había pruebas. ¿Eran pruebas? Lo cierto es que la mano del policía se movieron y no era por el frío -aunque una especie de frialdad invadiera sus espaldas:
¿Qué? ¿Por qué? Fueron sus preguntas, sus inquietudes.
Agarró lo que quedaba de aquel cuaderno con olor a humo y se lo metió entre su campera y el pulóver. Sin mediar palabra salió bajo el viento con los apuntes ocultos mientras sentía que todos se habían dado cuenta.
2. La paranoia
Con los ojos invadidos por la paranoia, quemó en el asador de su casa las hojas que pudo rescatar. Pensó en Martínez, pensó en Farías, pensó en que los números y su nombre no eran nada. Pero ¿si acaso hubiera algo más que otro se hubiera llevado? ¿Si lo que él quemó no era todo? ¿Qué fue de los naipes? ¿De las botellas? ¿Qué pasó en el resto? Sin dudas debía volver a cerciorarse de que todo esté bajo control. Siempre había tenido una conducta intachable y temía que esto, que fue un primer desliz, termine siendo el tobogán que lo saque de una vez por todas de la comisaría; le había costado mucho conseguir un escritorio propio y un sello con su nombre.
Mientras leía el diario pensaba en todas las caras que vio y en todas las que lo vieron dentro de aquel galpón. Eran muchas, perdía la cuenta.
“Nada es prueba de nada”, le dijo al espejo y se autoconsoló. Tal vez se terminaba. Como un estruendo en medio de la noche villanovense sonó tres veces la puerta de madera: era Martínez.
-¿Y ahora?
-Y ahora nada.
-¿Se habrán llevado algo comprometedor?
-Es tu problema.
-Es de los dos.
-¿Me vas a ayudar?
-Ya te ayudé.
-¿Qué dice Farías?
-Farías no dice nada.
-¿Lo viste?
-Hoy estaba de franco.
-Hasta luego, Horacio.
-Para usted, oficial Elizondo.
-¡Ja!
La puerta se cerró con el envión del empujón de quien se quedaba adentro con sus dudas y con su miedo.
3. El desarrollo
Eran las 6 de la mañana. Estaba amaneciendo y Elizondo pateaba los restos de lo que había ardido. No había más nada. Ni naipes ni vasos ¿Dónde fueron?
En minutos debía llegar a su trabajo y enfrentarse cara a cara con lo que piensen lo demás. Escuchar a Farías con su temor notable y el nerviosismo en su voz. No quería escucharlo. El estaba igual, pero no quería reconocerlo.
Entre los charcos encontró un juego de llaves y una birome mordida. Nada más.
Tenía una leve seguridad de que ya no había nada más, que todo había desaparecido.
“¡Fue un incendio! ¡La prensa lo trató como tal!”, se dijo nuevamente, mientras se acomodaba el peinado.
Tomó las llaves solo para llevarse algo. Al volver se encontró con el panadero de la ciudad que comenzaba su recorrido; era Pepe, un viejito que poco sabía. Que solo se dedicaba a repartir y cobrar en silencio. Se sintió perseguido por un momento, pero luego se dio cuenta de que no eran más que cuestiones obvias.
Llegó al destacamento mientras jugaba con el manojo llaves en su bolsillo. Farías solo lo miró. El le guiñó el ojo y siguió su camino. Estaba nervioso. Lo ilegal no es para cobardes. Temía que su compañero hable de más. “Un cachetazo para que hable y 20 para que se calle”, decía siempre el comisario Luque cuando llevaban a un sospechoso, pero eso no iba a pasar.
Se acordó de Farías diciéndole: “Este ya se está haciendo el boludo, tenemos que desarmarle el quiosco”, “Ya no nos respeta, sabe que nos tiene atados”, “Este es el último viaje que hago con vos”. Eran mil las frases que recordaba mientras se encerraba en un pavor estúpido, ya que nadie iba a hablar; era obvio. Pero, a la vez, si alguien encontraba algo estaba perdido. La idea no dejaba de apuñalarlo a cada momento.
Números eran números, negocios eran negocios. ¡Podría haber llevado a arreglar cualquier cosa y tener una cuenta! Todo tenía una solución… o no.
4. Repartir y dar de nuevo
“Tengo que volver a activar el taller, haceme un lugarcito en algún lado”, le dijo Martínez mirándolo a los ojos.
Elizondo se rió porque sabía que el mecánico era consciente de que no había chance de conseguir algo así. El era el padre de la “bestia” que estaba muriendo, sin embargo, debía soportar los últimos embates.
-Haceme ese favor o cuento todo.
-¿Contar todo? ¿Querés que compartamos celda?
-No me mandé ninguna gilada antes, voy a salir en lo que dure el proceso, tengo buena conducta.
-Sí, pero yo no voy a poder pertenecer más a la fuerza.
-Nunca perteneciste.
-No me insultes.
Cuándo terminó la charla, Elizondo encendió un cigarrillo y vio por la ventana cómo la figura de Martínez doblaba la esquina.
A la tarde, ya estaba abierto el taller en un nuevo domicilio.
“Este Farías es un pelotudo”, gritó al aire mientras volvió sobre sus pasos sobre calle Belgrano con su bolsa de bizcochos.
Fue y lo buscó. Eran las 3 de la tarde y su compañero estaba levantándose de la siesta.
-¿Sos pelotudo vos?
-Que se corte acá.
-Ah, sí. Sos pelotudo.
-Por favor, Horacio, cortemos por lo sano.
-¿Puede ser que cualquier pavo te apriete? Vos sos la ley.
-¿Ahora importa?
5. Fin del juego
El incendio fue un lunes. Ya casi pasaba una semana y todavía nada cerraba.
-Ya sé qué vamos a hacer, gordo -dijo Elizondo.
-…
-Vamos a ir a buscarlo, le vamos a decir que cierre bien la jeta y que no arranque ninguna gilada nueva. No podemos ser presos de un gil por 25 mil pesos.
-Es tarde, ya empezó a repartir de nuevo.
-¡¿Cuándo?!
-Anoche estuvieron jugando.
Furioso, se fue al taller. Era la primera y última vez que entraba. Lo vio en el fondo, con un martillo de goma en la mano. Ya era su enemigo.
-No empecés con la gilada de nuevo, flaco.
-¿Qué gilada? ¿Ahora no te gusta?
-No empecés con la gilada de nuevo.
-Viejo, siempre la hicimos callados, ahora vas a empezar a cantar ¿Qué sos? ¿Gardel?
Sin pensarlo, enojado, se metió en el baño del taller y ahí encontró todo: mesas plegadas, banquitos doblados, naipes y botellas a medio tomar.
-Salí de ahí -le dijo Martínez.
-¡La poronga!
Tomó una caja de herramientas repleta de billetes de poco valor y un cuadernito espiralado que decía “Farías” en la primera página. Se enojó, sintió que la sangre le hervía. No pensó mucho más y se la llevó sin que el mecánico atine a decir nada.
Al cruzar la puerta principal, rumbo a la calle, desde adentro una voz le gritó:
-¡La próxima dejame el recibo!
Lo ignoró. Iba a desaparecer toda esa plata, iba a quemar el cuaderno, iba a dejarle un ojo morado al gordo y después hablar con la Municipalidad para que clausure ese taller por vaya a saber qué irregularidad.
Luego de comprar una etiqueta de cigarrillos en un almacén, se subió a la moto y en el camino la caja se le abrió. Volaron todos los billetes y el cuaderno en medio de la calle.
Estaba en Mitre y San Martín, frente a la plaza. Alzó lo que pudo y el resto quedó ahí, sin que nadie se anime a levantarlo.
-Ya te voy a dar a vos, hijo de puta -decía abajo del casco.
Llegó a su casa, sacó toda la plata y el cuaderno. Los puso adentro de una bolsa negra de basura, de consorcio. Volvió a subirse a la moto. Pensó en Farías y decidió ir a su casa.
Iba pensando en todo lo que le iba a decir, iba pensando en pegarle por su cobardía y su mal compañerismo. Iba pensando en Martínez y en el grupo de jugadores que seguían manteniendo viva la llama de un odio insospechado. Iba pensando en todo, menos en el camino.
En la esquina de Tierra del Fuego y Libertad, a pocas cuadras del viejo taller, un auto apareció como de la nada en medio de la calle. Los reflejos no le dieron, el manubrio se dobló, los frenos no funcionaron como debían funcionar y se trepó a 60 kilómetros por hora por encima del capó de aquel Falcon conducido por Pepe, el panadero de la ciudad.
El parabrisas tenía la marca de su cabeza. Elizondo ni siquiera sintió que moría, no atinó a pensar nada. El panadero pensó en todo y en nada. Escapó.
Elizondo dejó de respirar instantáneamente en medio de la calle, con el frío asfalto besando su mejilla.
El primero en llegar fue Farías. Vio la bolsa, se levantó y se fue.
Al día siguiente la noticia fue “Choque, muerte y fuga”.
Esa misma noche, Farías pasó cobrar por el taller.
Martínez lo miró y le dijo:
-Gordo, cobrale a Pepe que está allá al fondo mezclando los naipes. El me tiene que pagar a mí un arreglo.
-¿Qué arreglo? -preguntó Farías.
– ¡Ja!
Fin

